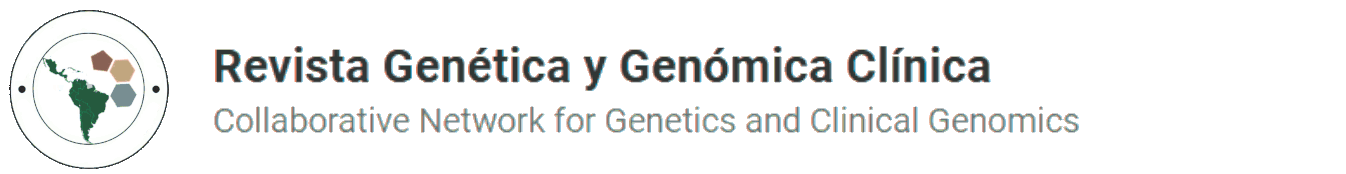El panorama de la genética clínica en Honduras, América Central


Autores/as
DOI:
https://doi.org/10.37980/im.journal.ggcl.en.20252685Palabras clave:
Genética clínica, Honduras, Diversidad genéticaResumen
En Honduras, la genética clínica se encuentra aún en una etapa incipiente de desarrollo a pesar de la amplia diversidad genética del país y de los importantes aportes de investigación realizados por grupos académicos aislados. Poblaciones específicas, como las comunidades indígenas y la afrodescendiente garífuna, ilustran perfiles genéticos únicos y efectos fundadores con relevancia directa para la salud pública. Sin embargo, la práctica de la genética clínica en Honduras enfrenta obstáculos importantes, entre ellos la ausencia de especialistas formados a nivel nacional, la capacidad diagnóstica limitada, la falta de legislación sobre tamizaje neonatal y la carencia de registros de enfermedades genéticas. Iniciativas recientes, como la incidencia de la sociedad civil y el proyecto COCINH LAB-Honduras, ofrecen oportunidades para avanzar en diagnóstico, investigación y formación. Para aprovechar plenamente este potencial, Honduras debe invertir en recursos humanos, establecer marcos legales y éticos, y fomentar colaboraciones regionales e internacionales. Fortalecer la genética clínica es esencial para que Honduras responda a las necesidades de salud de su población y garantice un acceso equitativo a la medicina genómica moderna.
La genética clínica representa uno de los campos más prometedores para transformar los sistemas de salud en el siglo XXI. Su capacidad para explicar la base hereditaria de las enfermedades, prevenir complicaciones, guiar decisiones terapéuticas y abrir el camino hacia la medicina personalizada ha convertido a la genética en una piedra angular de la salud pública en muchos países. Sin embargo, en Honduras, a pesar de esfuerzos aislados en el descubrimiento de genes por grupos académicos independientes [1], el desarrollo de esta disciplina, tanto en investigación como en práctica clínica, sigue siendo incipiente, enfrentando desafíos estructurales significativos que demandan atención urgente.
Diversidad genética en Honduras y relevancia para la salud pública
Honduras está ubicada en el corazón del istmo centroamericano y alberga a una población de más de 9 millones de personas, resultado de la mezcla entre ancestrías amerindias, europeas y africanas en diferentes proporciones a lo largo del país. Además, seis grupos indígenas reconocidos (Lenca, Miskito, Tolupán, Pech, Tawahka y Maya-Chortí) y una comunidad afrodescendiente única, los Garífuna, habitan el país. Este tapiz genético ofrece oportunidades invaluables para la investigación biomédica, pero también presenta desafíos clínicos: enfermedades con mayor prevalencia en comunidades específicas, variantes fundadoras y patrones epidemiológicos que requieren atención personalizada [2].
La población Garífuna, la más estudiada en el país, proporciona un caso paradigmático. Originada durante el siglo XVII de la mezcla de Caribes Rojos que habitaban la isla de San Vicente en las Antillas Menores y africanos del comercio de esclavos africanos que sobrevivieron a un naufragio, este grupo experimentó un severo efecto fundador cuando un pequeño número de individuos (menos de 3,000) fueron deportados a la costa hondureña a finales del siglo XVIII [3]. Los efectos fundadores diferenciaron sustancialmente al grupo de otras poblaciones de la diáspora africana en las Américas [4].
Curiosamente, los Garífuna tienen las tasas de fertilidad más altas de la región [3] y una prevalencia notablemente alta de asma bronquial [5]. Recientemente, en algunas comunidades, se encontró una variante patogénica en el gen MYBPC3 (p.Arg495Gln) asociada con miocardiopatía hipertrófica en frecuencias sorprendentemente más altas que las observadas a nivel mundial (comunicación personal, datos no publicados). Este hallazgo fue incidental, resultante del cribado de muestras de un estudio GWAS sobre asma [6]. A pesar de su relevancia epidemiológica sustancial, aún no ha llevado a más investigaciones clínicas, cribado o intervenciones comunitarias, subrayando las limitaciones del sistema nacional para realizar investigaciones y traducir el conocimiento científico en políticas de salud pública.
Limitaciones de la genética clínica en Honduras
La práctica de la genética clínica en Honduras enfrenta obstáculos de larga data. No existen programas de formación académica formal en genética médica, lo que resulta en la ausencia de especialistas formados a nivel nacional. La capacidad de pruebas moleculares se limita a unos pocos laboratorios públicos, centrándose principalmente en análisis forenses y de paternidad. Algunos laboratorios privados ofrecen pruebas moleculares para enfermedades infecciosas, pero el acceso a estudios de diagnóstico genético, como la secuenciación de un solo gen, paneles multigénicos o exomas clínicos, casi siempre depende de la capacidad de los pacientes para enviar muestras al extranjero, lo cual es prohibitivamente costoso para la mayoría de las familias.
Otra brecha crítica es la ausencia de legislación sobre cribado neonatal. Actualmente, Honduras no tiene leyes que obliguen a la detección temprana de enfermedades congénitas, en contraste con las prácticas establecidas hace décadas en gran parte de América Latina. Como resultado, los recién nacidos hondureños se ven privados de diagnósticos que podrían prevenir discapacidades o muertes tempranas.
La falta de registros nacionales de enfermedades genéticas también dificulta la planificación de la salud. Los médicos e investigadores enfrentan dificultades significativas para acceder a datos epidemiológicos confiables sobre la prevalencia de trastornos hereditarios, reforzando un ciclo vicioso: la falta de datos impide políticas de salud pública basadas en evidencia, y la ausencia de políticas perpetúa la invisibilidad de las enfermedades genéticas.
Iniciativas recientes y oportunidades
A pesar de este panorama desalentador, hay señales esperanzadoras. Grupos académicos locales han contribuido con investigaciones valiosas de relevancia nacional e internacional, particularmente en poblaciones indígenas y afrodescendientes [1-10]. Organizaciones de la sociedad civil, como FUNHEPA (https://funhepa.org/), han abogado ante el Congreso Nacional y el Ministerio de Salud para desarrollar instalaciones y legislar sobre el cribado neonatal. Los resultados aún están pendientes.
A nivel gubernamental, destaca un proyecto llamado Complejo Científico Industrial Honduras (COCINH LAB-Honduras). Esta ambiciosa iniciativa incluye instalaciones para el desarrollo y producción de medicamentos terapéuticos y dispositivos médicos para abastecer al sistema de salud hondureño, y un laboratorio de genética y genómica con capacidades en citogenética, secuenciación de exomas y genomas completos, biobancos y bioinformática. Además, las alianzas con la academia proporcionarán al país programas de pregrado y posgrado en genética humana y medicina genómica. Aunque aún en desarrollo y su continuidad sujeta a cambios políticos, la realización de este proyecto podría representar un salto cualitativo sin precedentes en la capacidad diagnóstica del país.
Desafíos estructurales
Para que estos esfuerzos tengan un impacto real, deben superarse varios desafíos estructurales. Primero, el país debe invertir en la formación de recursos humanos especializados en genética médica y genómica, asesoramiento genético y bioinformática. Sin profesionales capacitados, incluso la infraestructura más avanzada corre el riesgo de quedar infrautilizada.
En segundo lugar, deben establecerse marcos legales, como legislación para garantizar el derecho de los recién nacidos a ser cribados para enfermedades congénitas, acceso a pruebas genéticas adecuadas para pacientes con enfermedades raras y leyes para regular los estándares éticos en la investigación genética. Este paso no es solo una cuestión de salud pública, sino también de justicia social.
En tercer lugar, las asociaciones regionales e internacionales son imperativas. Honduras puede beneficiarse enormemente de colaboraciones con universidades, centros de investigación, otros laboratorios de genética y genómica en la región y organizaciones multilaterales que apoyen la transferencia de tecnología, la capacitación y el financiamiento.
Conclusión
La genética clínica en Honduras se encuentra en una encrucijada: por un lado, las severas limitaciones estructurales han obstaculizado su desarrollo; por otro, existen oportunidades concretas que, si se aprovechan, podrían transformar radicalmente el panorama de la disciplina en unos pocos años.
La diversidad genética de la población hondureña, lejos de ser un desafío insuperable, constituye un recurso científico único con implicaciones directas para la salud pública. Sin embargo, este potencial solo se realizará si el país se compromete con inversiones claras en la formación de recursos humanos, legislación, fortalecimiento institucional y colaboración internacional.
Es urgente que las autoridades de salud, la academia, la sociedad civil y los socios internacionales reconozcan que la genética clínica no es un lujo, sino una necesidad para garantizar el derecho a la salud en las sociedades modernas.
Referencias
[1] H.M. Ramos-Zaldívar; D.G. Martínez-Irías; N.A. Espinoza-Moreno, et al. A novel description of a syndrome consisting of 7q21.3 deletion including DYNC1I1 with preserved DLX5/6 without ectrodactyly: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2016;10:156. doi: 10.1186/s13256-016-0921-8
[2] N.F. Baldi-Salas; E.F. Herrera-Paz. The importance of anthropological genetics research in Honduras, Central America. Revista Argentina de Antropología Biológica. 2024;26(2):084. doi: 10.24215/18536387e084
[3] E.F. Herrera-Paz; M. Matamoros; A. Carracedo. The Garifuna (Black Carib) People of the Atlantic Coasts of Honduras: Population Dynamics, Structure, and Phylogenetic Relations Inferred from Genetic Data, Migration Matrices, and Isonymy. American Journal of Human Biology. 2010;22(1):36-44. doi: 10.1002/ajhb.20922
[4] R.A. Mathias; M.A. Taub; C.R. Gignoux, et al. A continuum of admixture in the Western Hemisphere revealed by the African Diaspora genome. Nature Communications. 2016;7(1):12522. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms12522
[5] W.J. Santos-Fernandez; G.S. Jones-Turcios; G.A. Valle, et al. Comparison of the prevalence of bronchial asthma in school-aged children and adolescents on Roatán Island and in other coastal communities in Honduras. Revista Médica del Hospital General de México. 79(3):124. doi: 10.1016/j.hgmx.2016.05.020
[6] M. Daya; N.M. Rafaels; T.M. Brunetti, et al. Association study in African-admixed populations across the Americas recapitulates asthma risk loci in non-African populations. Nature Communications. 2019;10(1):880
[7] R.M. Sherman; J. Forman; V. Antonescu, et al. Assembly of a pan-genome from deep sequencing of 910 humans of African descent. Nature Genetics. 2019. 51(1):30-35. doi: 10.1038/s41588-018-0273-y
[8] M.D. Kessler; L. Yerges-Armstrong; M.A. Taub, et al. Challenges and disparities in the application of personalized genomic medicine to populations with African ancestry. Nature Communications. 2016. 7(1):12521. doi: 10.1038/ncomms12521
[9] E.F. Herrera-Paz; C. Scapoli; E. Mamolini, et al. Surnames in Honduras: A Study of the Population of Honduras through Isonymy. Annals of Human Genetics. 2014; 78(3):165-77. doi: 10.1111/ahg.12057
[10] E.F. Herrera-Paz; L.F. García; I. Aragón-Nieto; M. Paredes. Allele frequencies distributions for 13 autosomal STR loci in 3 Black Carib (Garifuna) populations of the Honduran Caribbean coasts. Forensic Science International: Genetics. 2009. 3(1):e5-10. doi: 10.1016/j.fsigen.2008.02.004
suscripcion
issnes
eISSN 2953-3139 (Spanish)